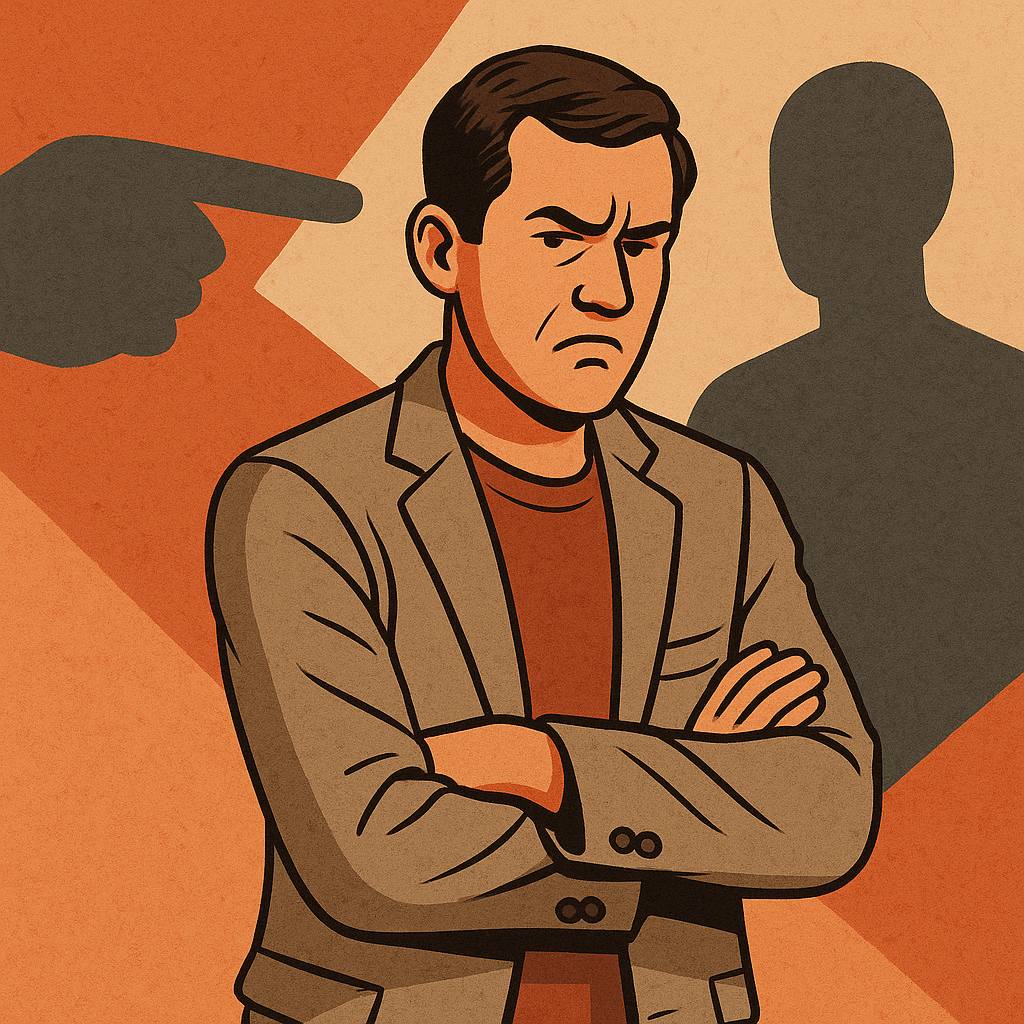Vivimos tiempos en los que la palabra “responsabilidad” parece haberse diluido entre excusas, impulsos y emociones momentáneas. Decimos lo que pensamos sin pensar en lo que decimos, actuamos guiados por deseos inmediatos y justificamos todo en nombre de la autenticidad o la libertad personal. Pero sin responsabilidad, la libertad se vuelve puro instinto.
Cuando solo tenemos en cuenta nuestro propio punto de vista, el mundo es más pequeño . La empatía se vuelve selectiva, y el compromiso con la verdad o con el bien común se debilita. Lo vemos cada día en redes, en la política o en la vida cotidiana, personas que critican sin medida, que culpan al entorno o que defienden lo indefendible según quién sea el protagonista.
El gran riesgo social de esta falta de responsabilidad es la pérdida de confianza. Una comunidad que deja de exigir coherencia, de llamar a las cosas por su nombre, se fragmenta. Sin responsabilidad, no hay diálogo real, ni justicia, ni progreso. Solo ruido, polarización y autoindulgencia.
Asumir la responsabilidad de lo que decimos y hacemos no nos limita, nos dignifica. Nos convierte en adultos morales, no en espectadores del caos. Tal vez el cambio empiece por algo tan simple como preguntarnos antes de hablar si nuestras palabras construyen o destruyen.
Todo esto ocurre cuando se activa la corteza prefrontal, el área del cerebro vinculada al juicio ético y la autorregulación. Al ejercitarla con coherencia, fortalecemos tanto nuestra madurez emocional como nuestra capacidad de convivencia.