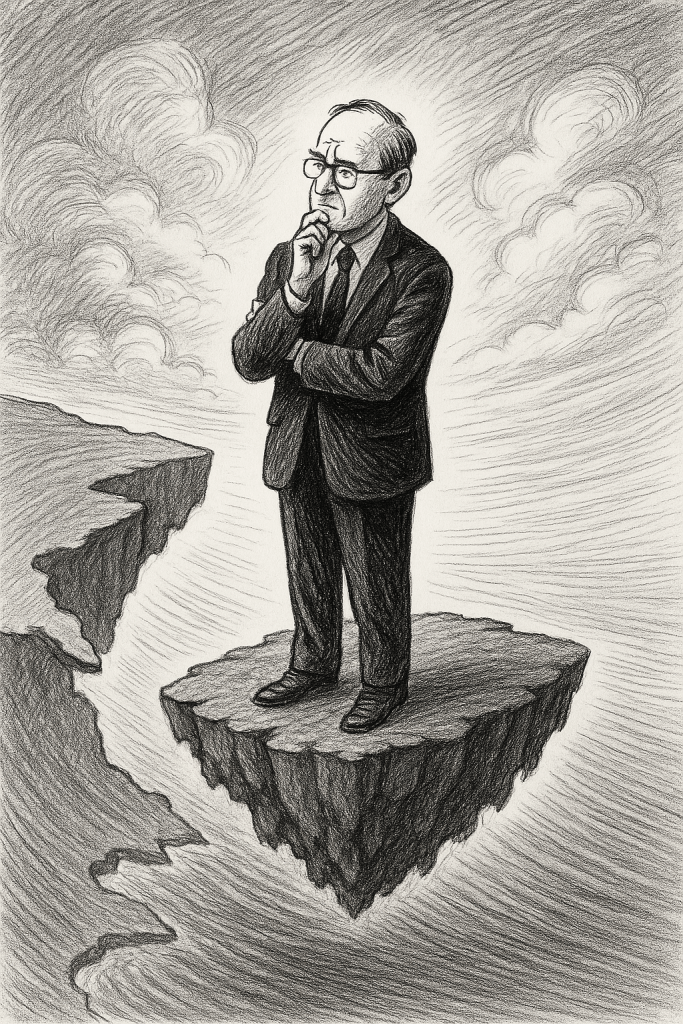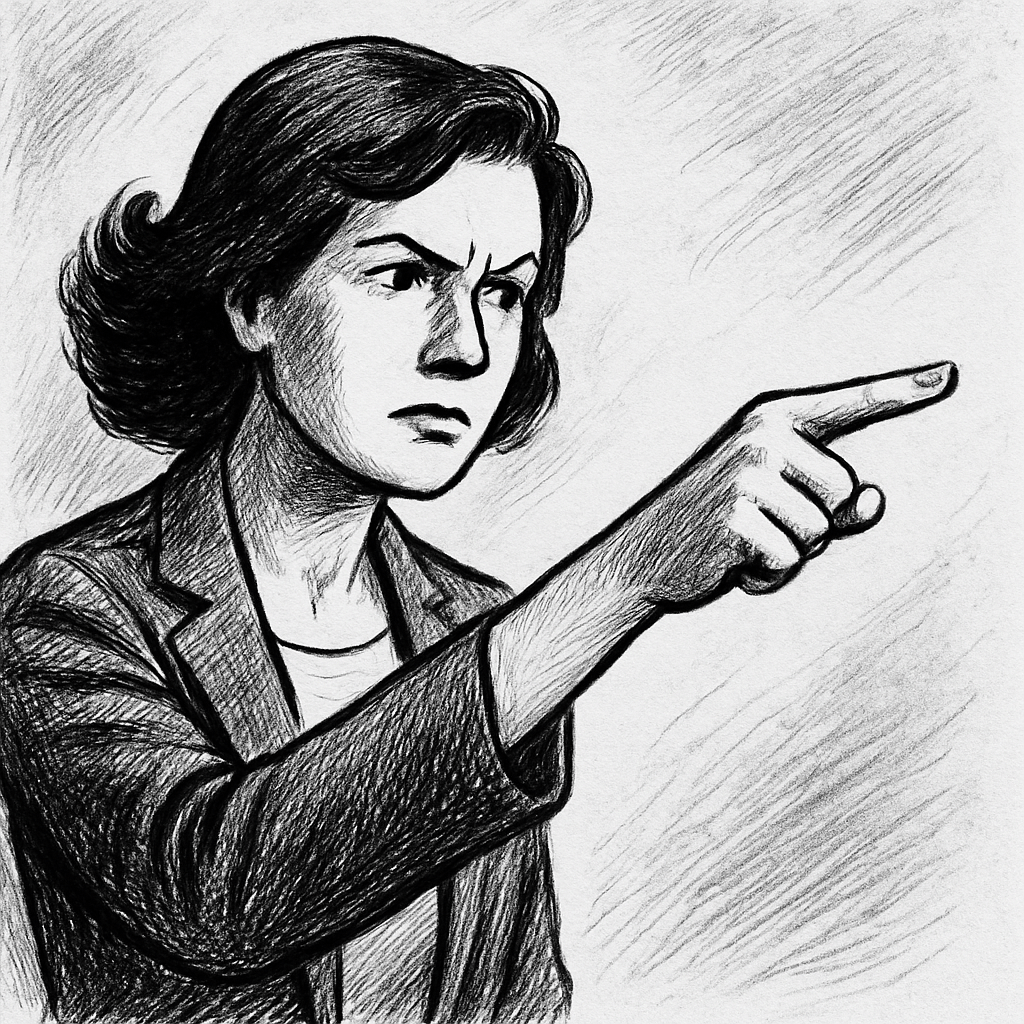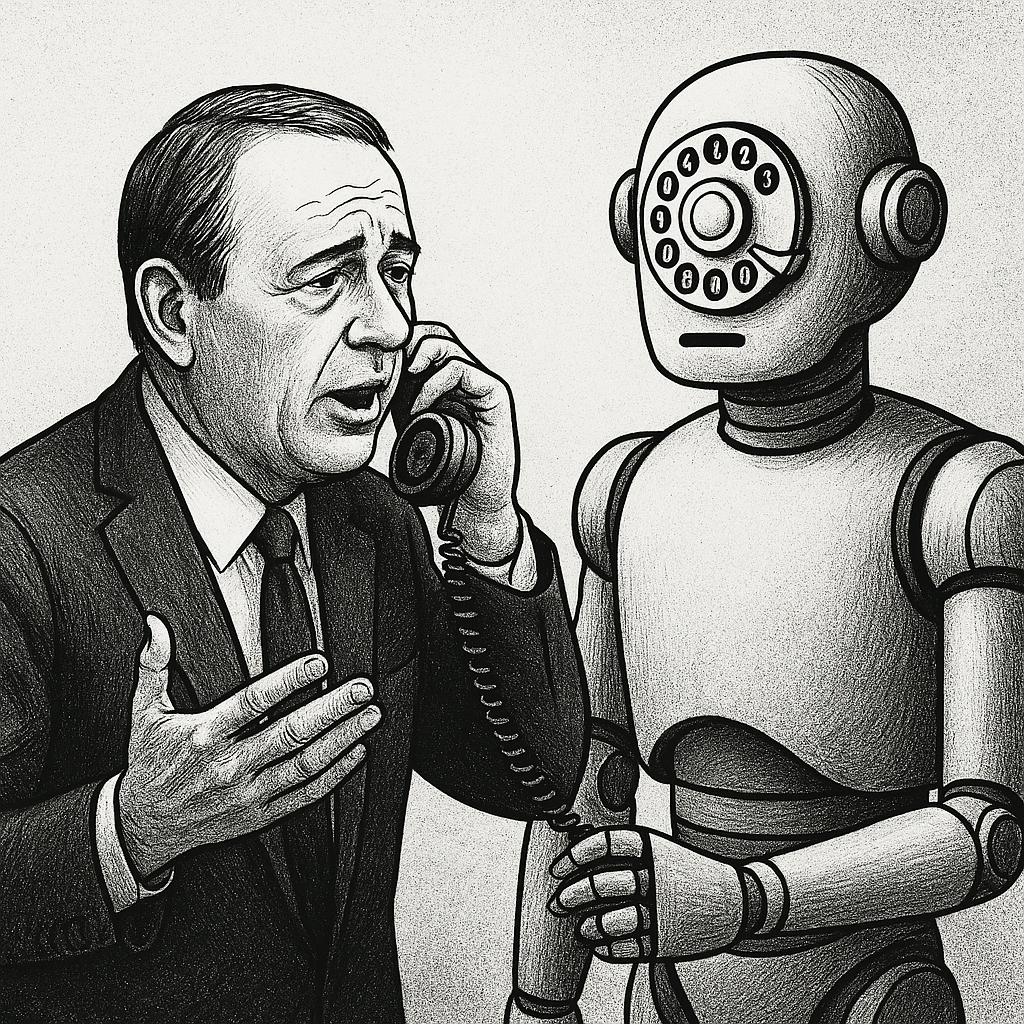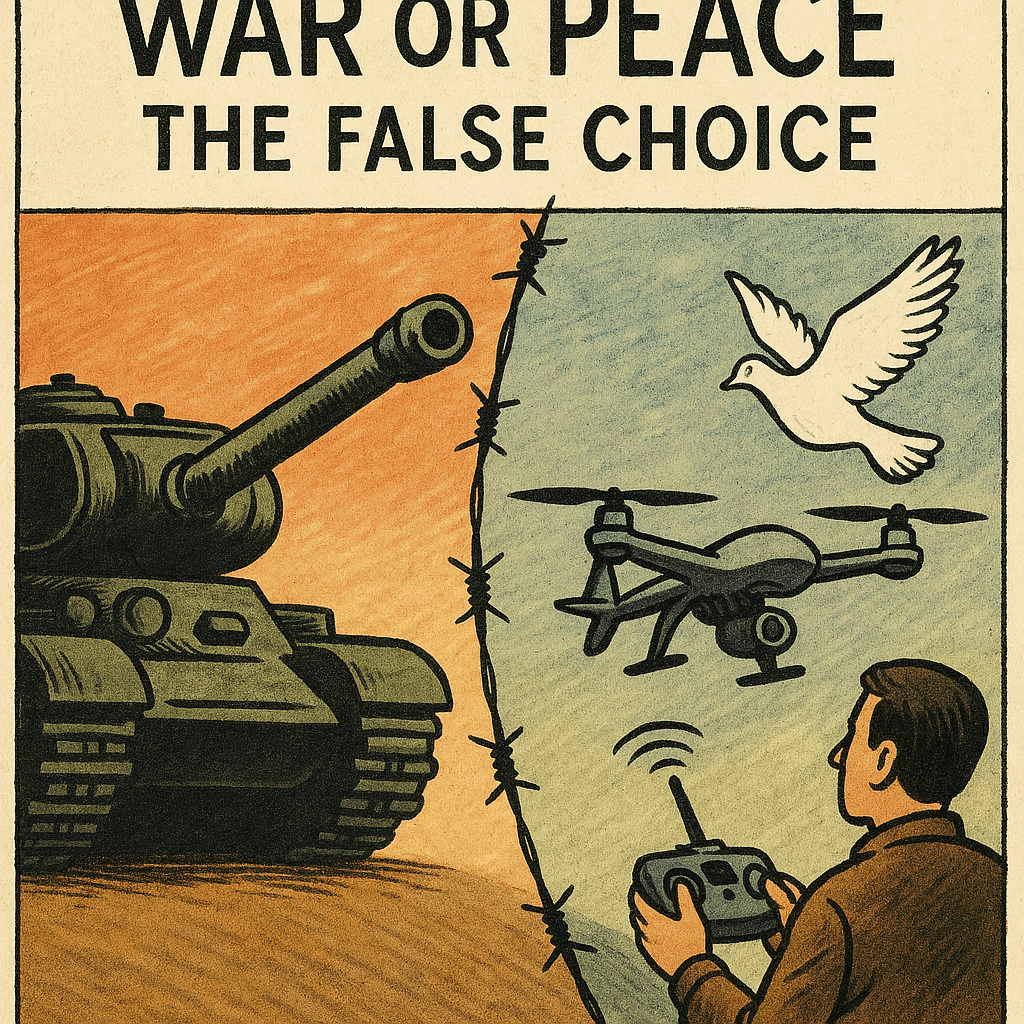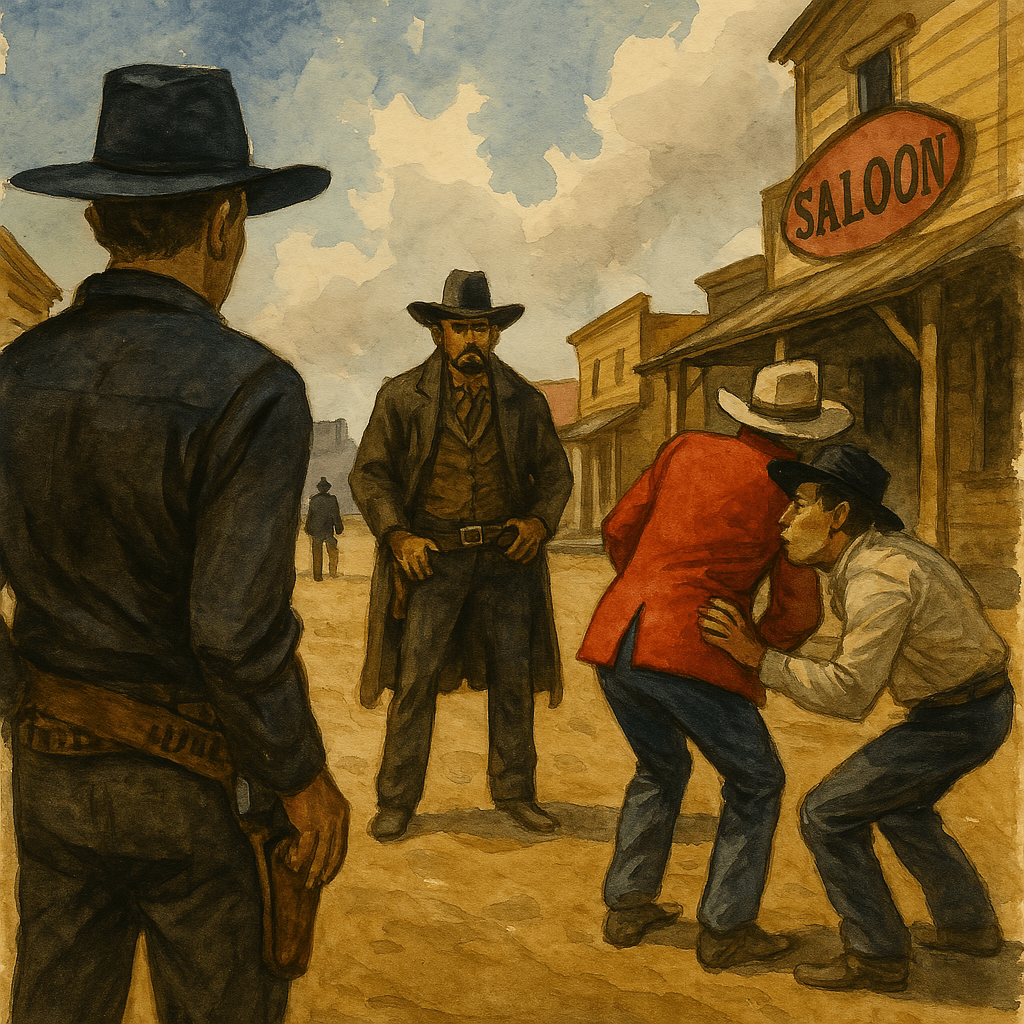En una mis series policiacas favoritas el protagonista cerraba un capítulo con esta contundente frase : “al ojo del microscopio todos tenemos miserias”. Lo que no anticipó es que esa perspectiva y foco, iban a ser la tónica general.
Como liberal convencida, me horroriza comprobar cómo la intimidad se ha convertido en el ariete definitivo de la política y de la sociedad. En lugar de debatir ideas, propuestas o resultados, se amenaza con vídeos, audios, capturas, mensajes, y cualquier otra pieza de vida privada que sirva para torcer voluntades sin necesidad de pensar ni dialogar.
Lo que debería ser un acuerdo público, transparente y evaluable se sustituye por una extorsión emocional encubierta, donde el precio no es un argumento sino un silencio forzado. ¿Dónde queda la democracia si lo que importa no es el por qué de una decisión, sino el miedo a que salga a la luz lo que no debería importar?
Estamos alimentando una sociedad de cotillas institucionalizados, con programas ad hoc, financiados en muchos casos con dinero público, donde lo que interesa no es la eficacia de una política, sino la vida sexual, romántica o emocional de las personas. Donde salir del armario deja de ser un acto libre y valiente para convertirse en un empujón con intereses cruzados.
Y con ello arrastramos sesgos de todo tipo: homofobia, machismo, clasismo, edadismo, racismo. Porque no todo escándalo es igual si lo protagoniza un hombre o una mujer, un joven o un mayor, un político o una activista. El castigo moral no es parejo, ni tampoco el eco que se le da.
En pleno siglo XXI, en la era digital, seguimos sin una legislación efectiva que proteja la intimidad. Y eso, en un mundo donde todo viaja más rápido que la pólvora, es una bomba de racimo emocional, política y social. Porque por donde pasa, nada crece, solo queda miedo, manipulación y silencio.
Y el silencio, en democracia, no es neutral: es una renuncia peligrosa.Todos tenemos derecho a tener una intimidad protegida del cotilleo delincuente cutre y de cualquiera que cree poder amenazar con su propio teléfono.