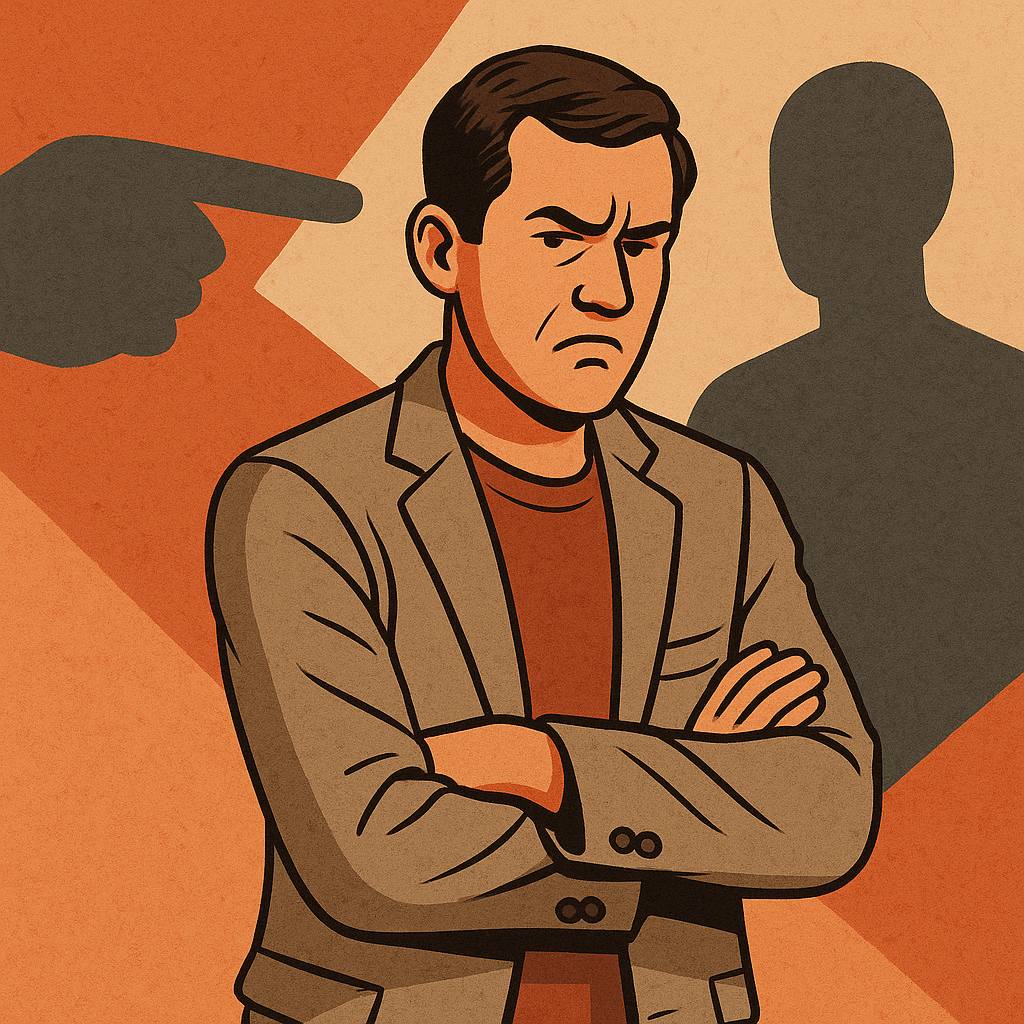Desde el drama exagerado de mi simple resfriado que ni siquiera llega a gripe me he sorprendido pensando en la comodidad que disfrutamos cada día y en el efecto silencioso que está teniendo en nuestras vidas.
Con el frigorífico lleno, el armario desbordado, la calefacción funcionando sin límite, el agua caliente siempre lista y una farmacia entera en casa para cualquier síntoma es fácil creer que todo está bajo control. Sobre todo ahora con una IA que de vez en cuando alucina en nuestros teléfonos. Pero esa ilusión nos está llevando a un lugar confuso y peligroso.
Muchos de los males que nos inquietan y castigan nuestra salud mental, vienen de nuestra poca acción y nuestro exceso de pensamiento. De vivir tan cómodas que tememos perder esa comodidad en un futuro cada vez más incierto. Y el miedo, cuando se instala, quita fuerza, quita energía y convierte la vida en un espacio pequeño. Llegando a hacer de la supuesta zona de confort un lugar asfixiante.
Las modas de las duchas frías, los baños de hielo o los ayunos intermitentes van por ahí. Son intentos de recordarnos algo que nuestra rutina ha borrado. Que salir del confort, aunque sea un poco, nos despierta. Nos hace fuertes. Nos devuelve la sensación de que aún tenemos poder sobre nosotras mismas. Pero incluso así solemos practicarlas poco. Lo probamos un día, lo abandonamos al siguiente y volvemos al calor de la comodidad.
Todo sin pensar que cada pequeña victoria sobre lo cómodo aumenta nuestro autocontrol. Nos demuestra que todavía podemos con mucho más de lo que imaginamos. Que el cuerpo responde. Que la mente se aclara. Que la voluntad existe.
Y aun así aquí estamos, dramatizando un constipado como si fuera una tragedia épica y haciendo que dar un paseo cada día sea una gesta inigualable. Quizá por eso es tan necesario recordarnos que la incomodidad, en dosis pequeñas, no nos quita bienestar. Nos lo devuelve.
¿Qué vas a hacer tú?