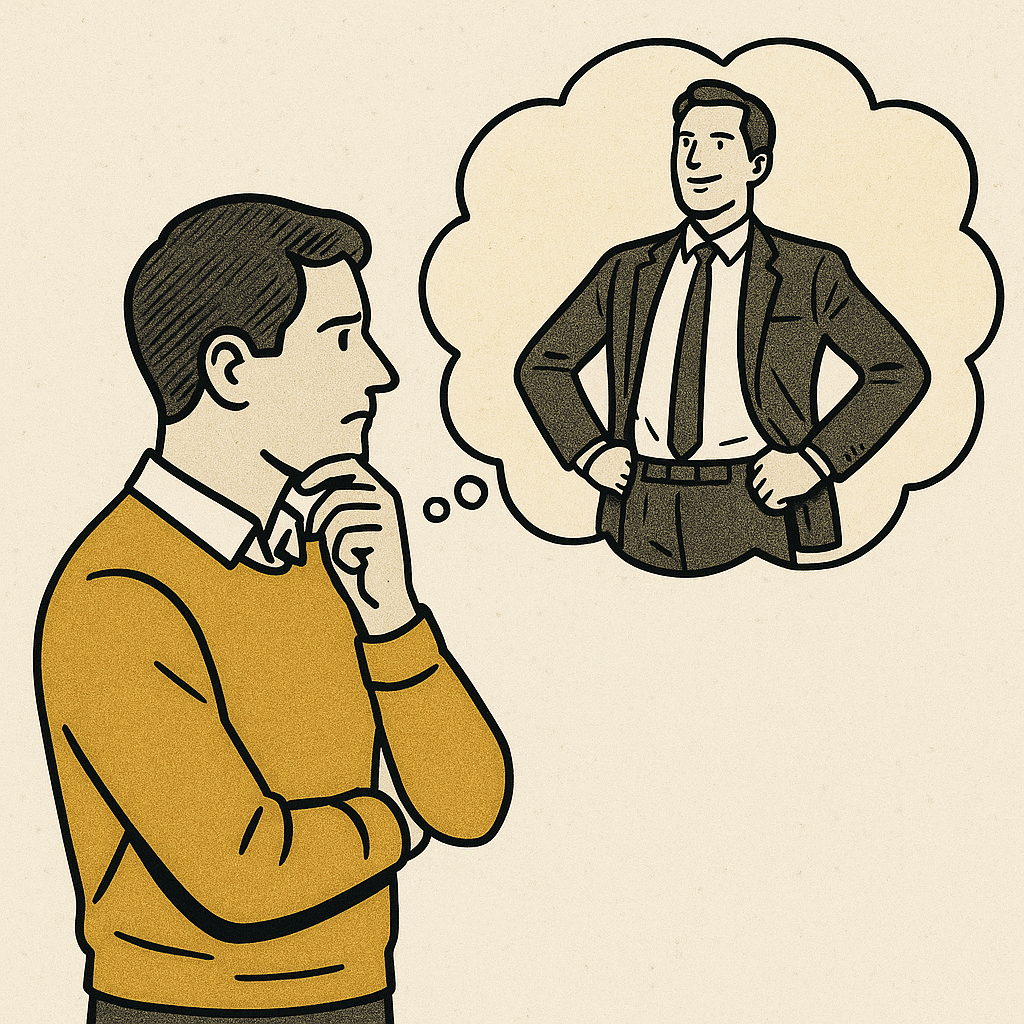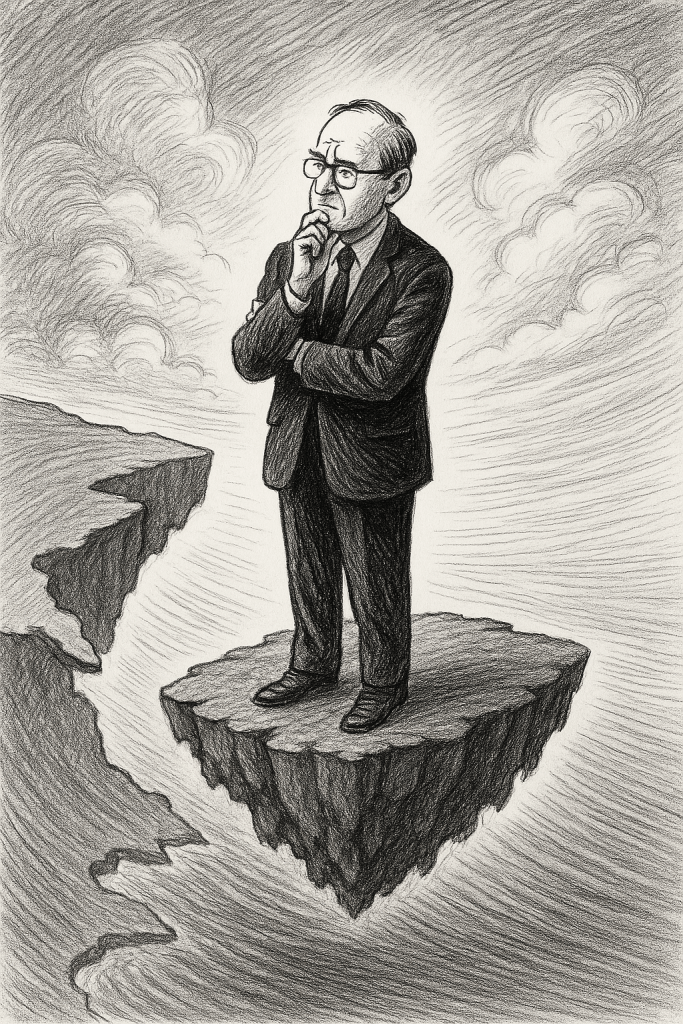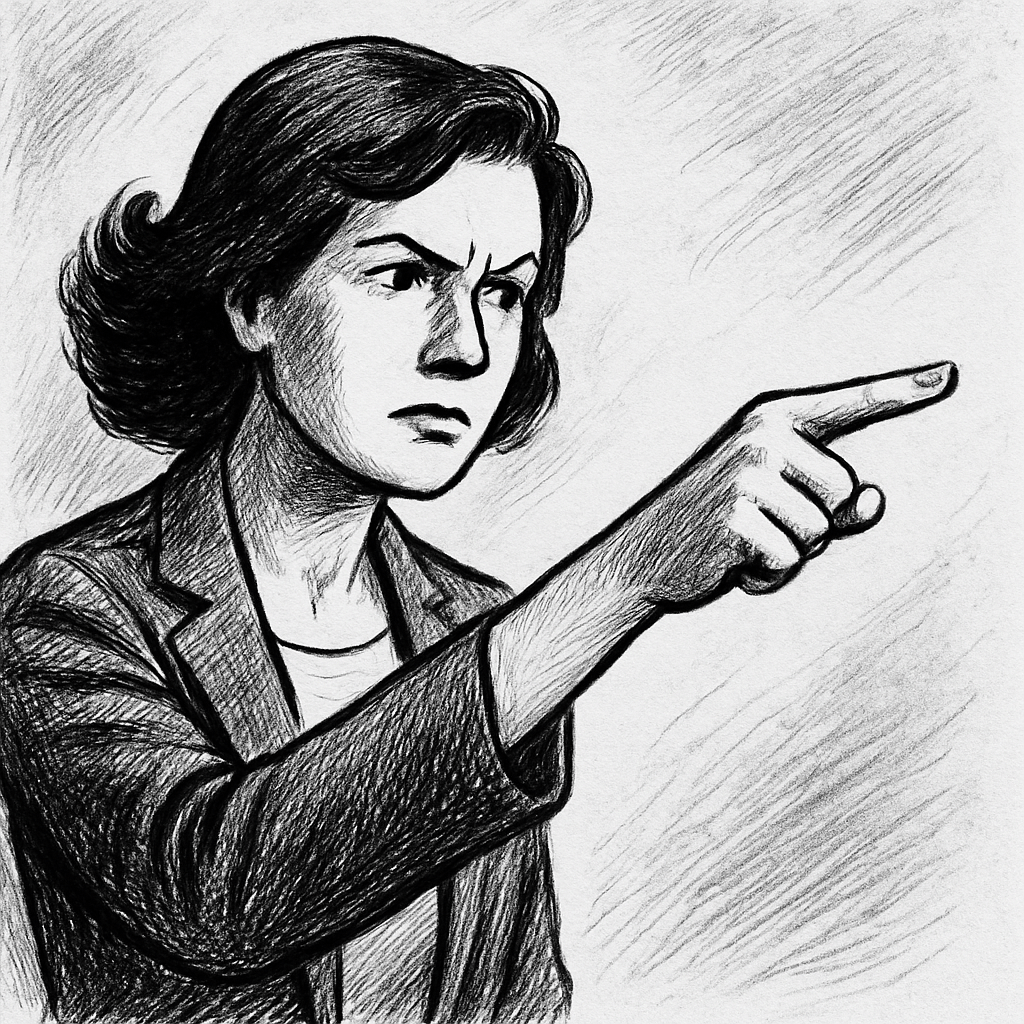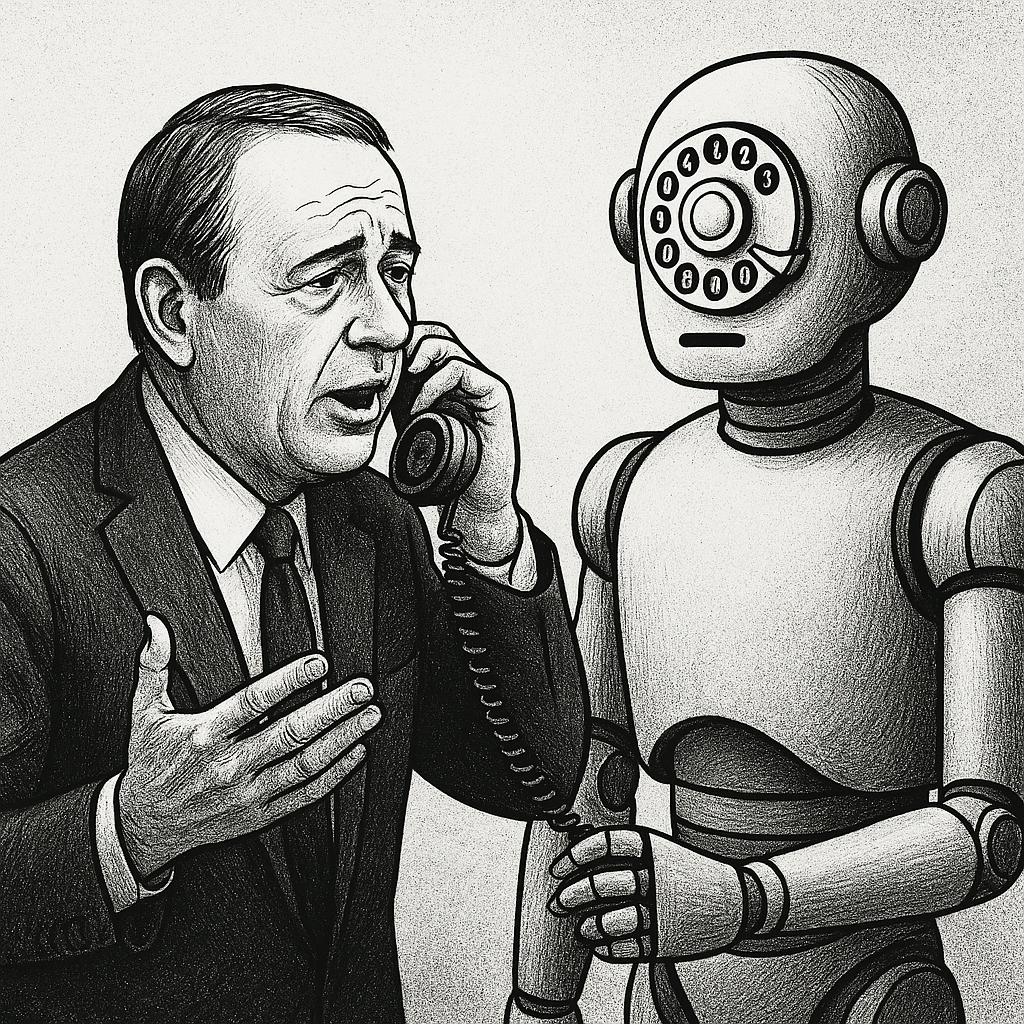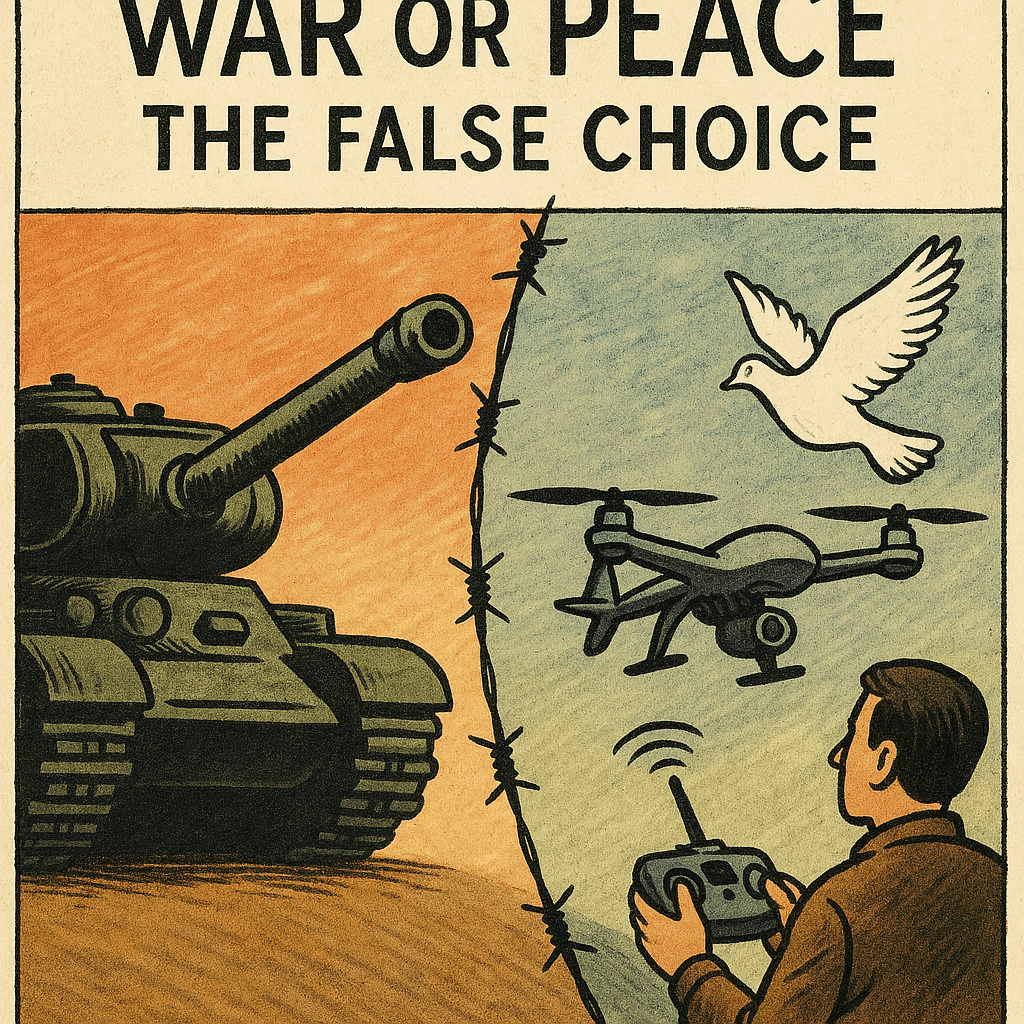Una vez leí que el gobierno chino a los mejores expedientes universitarios les contrataba para pensar sobre cómo mejorar el futuro del país, me pareció tan interesante que desde entonces he intentado que se pudiese hacer aquí sin mucho éxito la verdad.
Pensar en el futuro de tu país debería ser un acto honorífico de esperanza. Un ejercicio de imaginación en el que proyectar nuestra mejor versión y al que acercarnos con pasos conscientes. Pero muchas veces, al imaginar lo que viene, lo hacemos desde el miedo. Nos vemos fallando, perdiendo, quedándonos atrás.
¿Por qué pudiendo elegir vernos exitosos pudiendo tener de inicio al menos un 50% de razón, preferimos anticipar el fracaso? Porque el cerebro prefiere lo conocido, incluso si duele. Porque anticipar lo malo parece protegernos de la decepción. Porque crecer da vértigo.
El problema es que imaginar un futuro oscuro no nos prepara, nos paraliza. Esa visión pesimista moldea nuestras decisiones, debilita nuestras habilidades, limita nuestras capacidades. Nos hace pequeños en lugar de hacernos fuertes.
Cuando dejamos de pensar en el futuro dejamos de construirlo. Actuamos sin dirección. Nos conformamos con sobrevivir en lugar de diseñar. Son los chinos también los que han replicado para sus escolares, una estación espacial en Marte y les animan a encontrar innovaciones divirtiéndose en ella.
Nuestro hábito se puede cambiar y es importante enseñar a nuestros pequeños a hacerlo.Visualizar escenarios positivos activa redes cerebrales asociadas a la motivación, la planificación y la acción. No se trata de ingenuidad sino de entrenar la mente para trabajar a favor, no en contra.
Ayúdales a imaginar quién puedes llegar a ser. Escríbelo. Visualízalo. Hazlo hábito. Porque el futuro no se adivina, se entrena. Y pensar bien de uno mismo no es vanidad, es compromiso. Con tu presente y con todo lo que aún puedes llegar a ser.